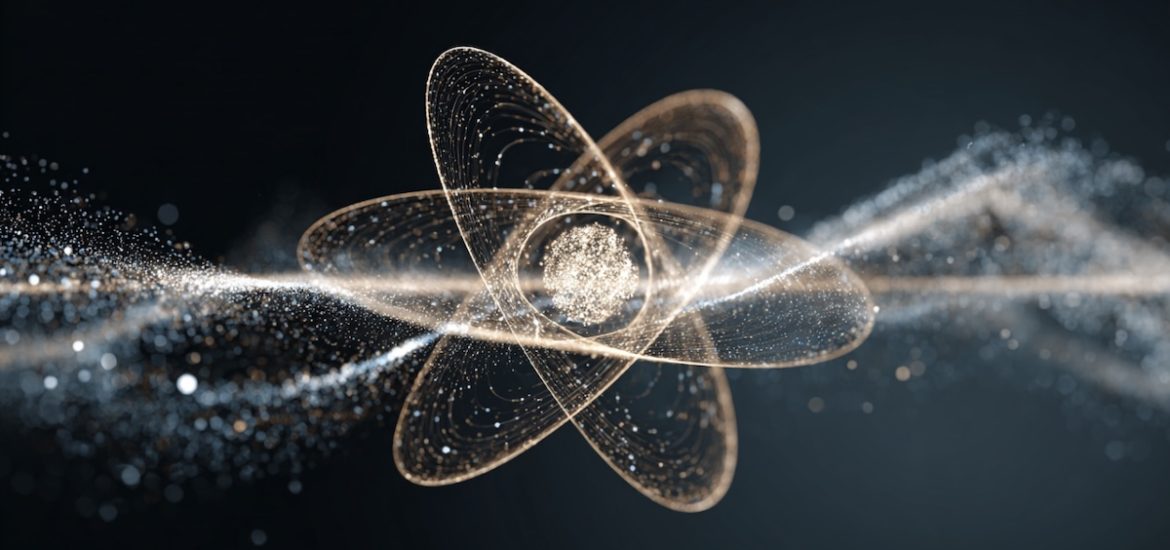La mecánica cuántica tiene una extraña peculiaridad: las partículas parecen seguir reglas distintas según las estemos observando. Este enigma, llamado problema de la medición, ha suscitado décadas de debate sobre lo que es realmente real a nivel cuántico.
En su libro "¿Qué es lo real?", el astrofísico Adam Becker escribe que los físicos han propuesto soluciones muy distintas al problema de la medición en la mecánica cuántica: desde universos paralelos a variables ocultas, pasando por la realidad que colapsa la conciencia. Sigue leyendo para conocer este misterio fundamental y por qué sigue siendo importante hoy en día.
Índice
Explicación del problema de la medición
Becker explica que la mecánica cuántica parece exigir dos conjuntos diferentes de leyes físicas para partículas idénticas, y que las leyes que se aplican dependen de si alguien está mirando, como en el experimento de la doble rendija. Los físicos llaman a esto el "problema de la medición": el acto de medir parece cambiar las reglas que rigen las partículas. Esto crea un rompecabezas: ¿dónde se produce la transición entre un conjunto de reglas y el otro?
(Nota breve: ¿Qué constituye una "medición" y quién puede considerarse observador enmecánica cuántica? La medición requiere una interacción que transmita información sobre el sistema cuántico, y esta interacción obliga al sistema a elegir estados definidos. Por ejemplo, en el experimento de la doble rendija, son los detectores los que interactúan con los electrones, revelando por qué rendija han pasado. Pero, como señala Becker, esto crea un rompecabezas: si los dispositivos de medición también están hechos de partículas cuánticas, ¿por qué se comportan según las leyes de la física clásica, produciendo resultados definidos? Los físicos no lo saben; aún no han definido dónde está la frontera entre el mundo cuántico y el mundo clásico).
Schrödinger respondió con un experimento mental: Imaginemos un gato en una caja con un contador Geiger y un átomo radiactivo que tiene un 50% de probabilidades de desintegrarse. Según la mecánica cuántica, el átomo radiactivo existe en superposición, con y sin desintegración. Si la mecánica cuántica se aplica universalmente, la superposición se extiende al contador Geiger (activado y no activado), al frasco (roto e intacto) y al gato (vivo y muerto). Sólo cuando se abre la caja todo "elige" estados definidos. Schrödinger pensó que esto era ridículo: Los gatos están vivos o muertos independientemente de la observación. Esto dejaba al descubierto que , o bien la mecánica cuántica era incompleta, o bien la realidad era más extraña de lo que nadie imaginaba.
(Nota breve: el experimento mental de Schrödinger fue ignorado durante décadas tras su publicación en 1935, ya que científicos y filósofos se sentían preocupados por la incertidumbre que revelaba. La escritora Ursula K. Le Guin lo redescubrió alrededor de 1972 y quedó fascinada. Su cuento de 1974 "El gato de Schrödinger" lanzó el experimento mental a la conciencia general. Le Guin vio una conexión entre la literatura fantástica y la física: Ambas requieren rechazar las explicaciones de sentido común y abrazar una incertidumbre radical, incluso imaginativa, sobre la realidad. Le Guin sostenía que la fantasía y la ciencia comparten una voluntad fundamental de cuestionar si las cosas tienen que ser como son).
Tres respuestas al problema de la medición
Becker explica que los físicos desarrollaron tres respuestas al problema. Einstein y otros realistas insistían en que la mecánica cuántica debe ser incompleta: que las partículas tienen propiedades que la teoría no logra describir. Bohr y los antirrealistas sugirieron que las partículas no tienen propiedades hasta que se miden, lo que hace que las preguntas sobre la realidad no medida carezcan de sentido. Heisenberg, también antirrealista, sostenía que las partículas existen como "potencialidades" hasta que la medición las convierte en realidad. En 1927, todo esto cristalizó en dos visiones enfrentadas: Los realistas insistían en que la física debía describir un mundo objetivo que existiera independientemente de la observación, mientras que los antirrealistas veían la mecánica cuántica como una herramienta para organizar los resultados experimentales en lugar de describir la realidad.
(Nota breve: Becker aborda el debate entre realistas y antirrealistas sobre si la ciencia describe la realidad o sólo organiza nuestras observaciones. Sin embargo, el QBismo, una interpretación radical de la mecánica cuántica, sugiere que este debate no tiene sentido. Del mismo modo que los artistas expresionistas abandonaron la representación literal en la época en que se desarrolló la mecánica cuántica,pasando de representar los objetos tal y como aparecían a expresar encuentros subjetivos con esos objetos, el QBismo sugiere que la mecánica cuántica puede describir nuestra relación con la naturaleza más que la naturaleza misma. Esto implica que nos relacionamos con el mundo a través de la interacción y la interpretación, no como un observador independiente en tercera persona).
Respuesta #1: La mecánica cuántica debe ser incompleta
Einstein no estaba satisfecho con la mecánica cuántica a pesar de haber contribuido a su desarrollo. Se oponía a la idea de que la realidad dependiera de la observación y creía que la ciencia debía describir el mundo tal y como existe objetivamente. Mediante un experimento mental en el que colisionaban dos partículas, Einstein demostró lo que consideraba un problema fundamental: la medición de una partícula determina instantáneamente las propiedades de la otra, independientemente de la distancia, pero la mecánica cuántica considera que la partícula no medida sólo existe como una onda de probabilidad. Esto sugería que la mecánica cuántica estaba incompleta (le faltaban propiedades reales como la posición y el momento) o que la naturaleza violaba el principio de localidad, según el cual los objetos sólo se ven influidos por su entorno inmediato. Einstein llegó a la conclusión de que la mecánica cuántica debía estar incompleta y esperaba que los descubrimientos futuros revelaran que no era más que una aproximación estadística de una teoría más profunda y completa que restauraría tanto la localidad como la realidad objetiva.
Respuesta nº 2: Las preguntas sobre la realidad no medida carecen de sentido
A diferencia de Einstein, el físico Niels Bohr abandonó la idea de que la física debía describir la realidad objetiva. Su interpretación de la mecánica cuántica incluía dos ideas clave:
- Complementariedad: Ciertas propiedades (como la naturaleza ondulatoria y la de las partículas) no pueden observarse simultáneamente, aunque ambas descripciones son necesarias para explicar plenamente los fenómenos.
- No hay realidad independiente: Las partículas no tienen propiedades definidas hasta que se miden, por lo que no tiene sentido preguntarse por su estado cuando no se observan.
El punto de vista de Bohr creaba una división entre un "reino clásico" de dispositivos de medición y resultados reales, y un "reino cuántico" que sólo existía como matemática, no como realidad independiente. Bohr descartó las cuestiones filosóficas sobre el comportamiento cuántico no observado, argumentando que la física debía centrarse únicamente en los resultados experimentales. Este planteamiento permitía a los físicos utilizar la mecánica cuántica en la práctica sin tener que enfrentarse a sus retos interpretativos más profundos: podían limitarse a predecir resultados matemáticamente sin preguntarse qué significaba eso sobre la naturaleza de la realidad.
Respuesta nº 3: Incertidumbre
Heisenberg abordó el problema de la medición con su principio de incertidumbre, según el cual la medición precisa de una propiedad de una partícula (como la posición) hace que otra propiedad (como el momento) sea menos precisa, no debido a un equipo defectuoso, sino a limitaciones mecánicas cuánticas fundamentales.
Al igual que Bohr, Heisenberg rechazaba el realismo y afirmaba que las partículas carecen de propiedades definidas hasta que se miden. Sin embargo, divergía de Bohr al proponer que las partículas existen entre mediciones como "potencialidades" y no como realidades, mientras que Bohr negaba que existiera realidad alguna entre mediciones.
Este concepto de potencialidad planteó cuestiones difíciles: ¿Cómo pueden partículas que sólo existen como posibilidades interactuar con instrumentos para producir mediciones concretas? ¿Cómo puede algo sin propiedades reales generar resultados concretos?
A pesar de sus diferencias filosóficas, tanto Bohr como Heisenberg llegaron finalmente a la conclusión de que preguntarse qué hacen las partículas entre mediciones es una pregunta sin sentido.
La respuesta que ganó el debate
Becker sostiene que los físicos no adoptaron la interpretación antirrealista de Bohr de la mecánica cuántica porque fuera científicamente superior, sino debido a presiones históricas e institucionales. La idea generalizada de que los físicos llegaron a un consenso en la Conferencia de Solvay de 1927 es engañosa: no hubo una posición unificada, sino oposición al realismo de Einstein. Lo que más tarde se conoció como la "interpretación de Copenhague" era en realidad una colección de diferentes puntos de vista antirrealistas.
En la década de 1960, la comunidad de físicos había abandonado en gran medida las cuestiones fundamentales de la mecánica cuántica, confundiendo este retroceso intelectual con progreso científico.
| How Scientific and Moral Reasoning Intersected Otros expertos coinciden con Becker en que la interpretación de Copenhague no era tanto una postura coherente sobre el significado de la mecánica cuántica como una coalición de oposición al realismo de Einstein. Además de rechazar el realismo de Einstein, los físicos discrepaban en cuestiones básicas: Algunos físicos insistían en que la conciencia debía desempeñar un papel en la medición, mientras que otros rechazaban esta idea. Jim Baggott (Drama cuántico) sostiene que el predominio del pensamiento, a pesar de tales desacuerdos, reflejaba una cultura de indiferencia hacia las cuestiones interpretativas, especialmente entre los físicos estadounidenses. Pero, si se presionaba a los físicos para que trataran las cuestiones sobre lo que era real como no científicas, ¿podría esto haber hecho también que fuera más fácil evitar preguntarse qué era moralmente correcto a medida que la Segunda Guerra Mundial convertía la física en una operación militar? La cultura física estadounidense era pragmática y antifilosófica incluso antes de la guerra. Durante la guerra, relativamente pocos científicos del Proyecto Manhattan se interrogaron sobre las implicaciones morales de su trabajo. La incertidumbre sobre el significado de la mecánica cuántica podría haber difuminado el sentido de la responsabilidad moral por las consecuencias materiales de la teoría. |
3 Vías alternativas
Becker analiza cómo resurgieron cuestiones fundamentales sobre la mecánica cuántica tras años de supresión institucional. En 1932, el matemático John von Neumann había demostrado supuestamente que la visión realista de Einstein (las partículas tienen propiedades definidas antes de la medición) era matemáticamente imposible. En 1964, John Bell descubrió que la prueba de von Neumann era errónea y transformó las objeciones filosóficas de Einstein en matemáticas comprobables mediante las "desigualdades de Bell", restricciones que se aplicarían si las partículas tuvieran propiedades definidas antes de la medición. Bell descubrió que la propia realidad no es local y que los efectos cuánticos pueden producirse instantáneamente en el espacio.
El teorema de Bell obligó a los físicos a elegir entre abandonar la localidad (aceptar conexiones instantáneas), abandonar el realismo (aceptar que las propiedades no existen hasta que se miden) o rechazar la completitud de la mecánica cuántica. Las diversas interpretaciones de la mecánica cuántica representan diferentes respuestas a esta elección fundamental, en particular en lo que se refiere a lo que causa el colapso de la función de onda cuando se produce la medición:
- Preservar todo multiplicando los universos. La interpretación de "muchos mundos" mantiene tanto la localidad como el realismo haciendo que la realidad sea mucho mayor de lo que percibimos: cada posibilidad cuántica es real en algún lugar.
- Acepte la no localidad y restaure la realidad objetiva. La teoría de las "ondas piloto" postula que las partículas siempre tienen posiciones definidas y siguen trayectorias específicas guiadas por ondas piloto, por lo que las mediciones simplemente revelan estados preexistentes en lugar de colapsar posibilidades. Esto elimina el problema de la medición, pero requiere conexiones no locales instantáneas entre partículas distantes.
- Modificar las matemáticas. Las teorías del colapso espontáneo suponen que las rarezas cuánticas desaparecen de forma natural a grandes escalas mediante mecanismos de colapso aleatorios incorporados, en lugar de requerir misteriosos procesos de medición.
Por qué es importante el problema de la medición
Becker sostiene que no debemos ignorar el problema de la medición. Afirma que afecta al núcleo de nuestra mejor teoría científica. Además, podría ser crucial para futuros avances: resolverlo podría ayudarnos a unificar la mecánica cuántica con la gravedad y a desarrollar mejores teorías cosmológicas. Esencialmente, Becker cree que no se trata de meras objeciones filosóficas que haya que dejar de lado; son cuestiones científicas potencialmente críticas que podrían desvelar los próximos grandes avances de la física.
Más información
Para comprender mejor el problema de la medición de la mecánica cuántica en su contexto más amplio, eche un vistazo a nuestra guía completa del libro de Becker ¿Qué es real?